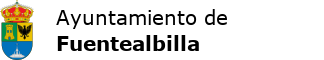Hacia el mes de Marzo se traía paja fresca para preparar la "gorrinera" ante la llegada de sus nuevos inquilinos. Los niños acudíamos raudos para ver esos cerditos ágiles que empezaban a olisquearlo todo y a escarbar por doquier. Nos quedábamos fascinados si algunos de ellos tenían manchas negras o alguno era negrito del todo. Casi presumíamos entonces de que nuestro "gorrino" no era como el de los demás.
Pasados los meses aquel cerdo se había convertido en un gigante a nuestros ojos. Ya en Octubre, al volver de vendimiar sentados encima de la uva, casi nos asustaban sus gritos reclamando comida tras haber sido abandonado todo un largo día.
Una mañana de Noviembre o Diciembre, muy temprano, en la oscuridad casi, nos levantábamos al oir de nuevo gritos similares. Ahora, aquel gigante estaba encima de una mesa con varios hombres sujetándolo, otro con un cuchillo y alguien más, generalmente nuestra madre, recogiendo y removiendo la sangre en un lebrillo. Escena brutal ante la que pronto nos volvíamos totalmente insenbibles. El rito de la matanza del cerdo estaba en nuestros genes transmitido por generaciones de antepasados. Rápidamente, deseábamos tomar parte en todo aquello y alguien nos ofrecía que sujetásemos al gorrino por el rabo. Pensábamos que dicha contribución era importantísima para que todo saliese bien. Al cabo de unos minutos el animal se quedaba sin sangre y dejaba de convulsionarse. Comenzaban tres días de frenético trabajo en casa.